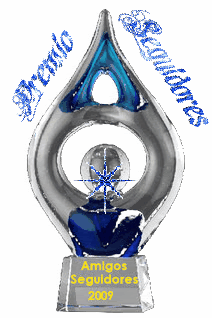Nos habíamos estado tomando unas cervezas camino a mi oficina, en Miraflores, después de haber huido de un local cerca a su casa, donde ella estaba celebrando su cumpleaños, esperando nadie notase su ausencia, guardando nuestras esperanzas en la cantidad de alcohol que habría ingerido la comarca. Era algo más de la una de la mañana y con un six pack en mano, nos dispusimos a subir al segundo piso para poner algo de música mientras conversábamos. Habría pasado menos de media hora echados en el piso alfombrado para cuando decidimos juntar nuestros labios nuevamente. Es pues que estos ya habrían probado la humedad del otro y estaban en busca de más, de común acuerdo, cuando a pesar de quedar aun latas intactas, decidimos ponerlas a un lado para dar permiso a una traviesa inspección dactilar que deguste las formas ocultas bajo las vestiduras que entre sombras formábamos en complicidad mutua.
Lo extraño del caso es que mientras las prendas iban lentamente despejando el área a auscultar, el licor que minutos antes no había hecho el efecto que normalmente causa por su abundancia (no habíamos estado en ese extremo), empezó poco a poco y apresuradamente a mermar la fuerza de voluntad de quien en ese momento dejaba de ser cómplice para convertirse en una especie de víctima inmaculada de un vil depredador ¡Yo!...